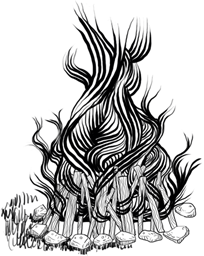Gracias a la energía del Sol que entra en la Tierra, crecen los frutos, se renueva la vida, se activan los ciclos: el agua se evapora en las tierras bajas para ascender y convertirse en nubes, que chocan con las cordilleras de las tierras altas para volverse lluvia y hacer que ríos y quebradas fluyan, y muevan, a su paso, artilugios mecánicos: norias, embarcaciones, arietes… Por las diferencias de temperatura, el aire se mueve para volverse viento que dispersa semillas, impulsa velas y hace funcionar las hélices modernas que generan electricidad. Vegetales y animales morimos después de transformar una buena cantidad de energía solar, para volvernos carbono y comenzar de nuevo el ciclo.
Los rayos del Sol son energía, un término tan común como inasible, que entendemos más por lo que hace que por lo que es: la capacidad para realizar un trabajo. La energía está en los alimentos provenientes de la fotosíntesis, que nuestros cuerpos transforman en fuerza para llevar a cabo tareas (energía interna o endosomática). Y está aquella del entorno, también de origen solar: el trabajo de otros animales humanos o no humanos; o la madera, el carbón, el petróleo y el gas para hacer fuego, que usamos en un principio para cocer nuestros alimentos, y hoy, para mover las grandes máquinas de las que dependemos (energía externa o exosomática)[6]. Pero gran parte de esa energía no logra convertirse en trabajo, sólo en calor que abandona su estado inicial y que no podremos volver a aprovechar[7].